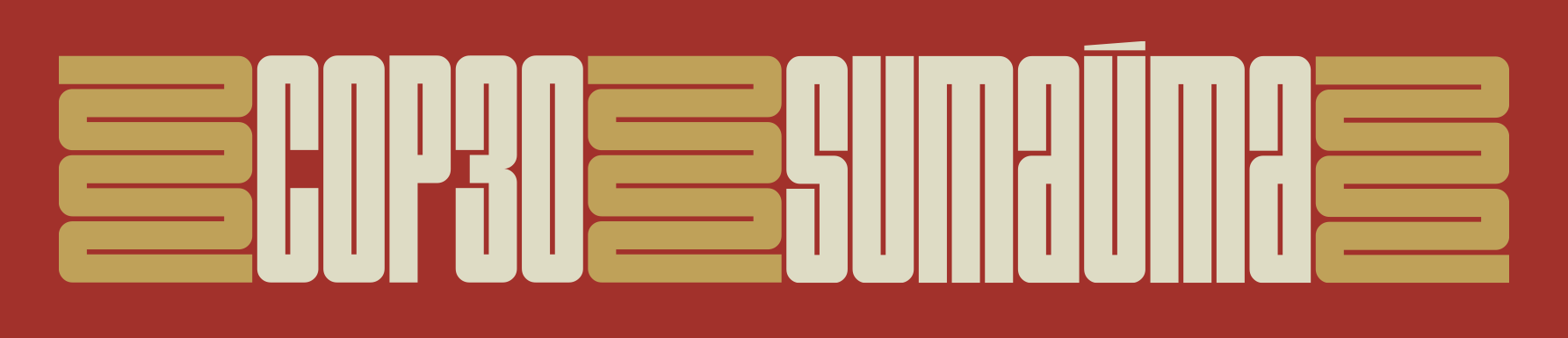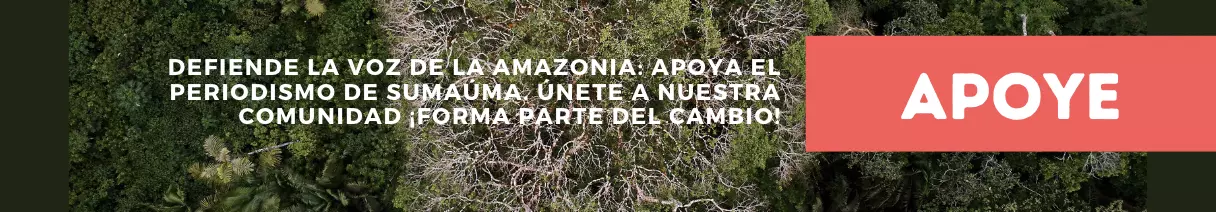La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP de Belém, adolece de un problema de origen: representa un mundo que, si bien nunca fue coherente ni bello, ahora está dejando de funcionar. Es un mundo en el que se apuesta por la eficacia del llamado multilateralismo, con el que se podrían alcanzar consensos entre los casi 200 países que forman parte de la ONU sobre soluciones a problemas comunes, como la amenaza que supone el cambio climático para la vida en el planeta. Si este mundo permite desde 2023 la masacre de civiles palestinos por parte de Israel, televisada en tiempo real, difícilmente se moverá de forma consensuada por quienes perdieron su vivienda en las inundaciones de Río Grande del Sur o su medio de supervivencia en las sequías de la Amazonia.
Y no es solo por culpa de Donald Trump que este mundo puede acabarse. El presidente estadounidense ya rompió con el Acuerdo de París contra el cambio climático en 2017, al inicio de su primer mandato. En aquella ocasión, un entorno internacional más positivo permitió sortear el impacto de esta ruptura. Lo que Trump intenta ahora, tras llegar a la Casa Blanca por segunda vez, es poner el último clavo en el ataúd del multilateralismo explicitando la intención de Estados Unidos de actuar por su cuenta. Con un programa más agresivo que en su anterior gobierno, Trump ha acentuado las disputas que ya existían, tanto con aliados históricos como con rivales de Estados Unidos, y ha catalizado tendencias negacionistas de sectores económicos y países que retroceden en sus compromisos de contribuir a frenar el calentamiento del planeta.

AL ANUNCIAR QUE ESTADOS UNIDOS ACTUARÁ EN SOLITARIO, TRUMP AMENAZA CON PONER EL ÚLTIMO CLAVO EN EL ATAÚD DEL MULTILATERALISMO. FOTO: SAUL LOEB/AFP
No es casualidad que esto ocurra en el momento de la verdad, cuando la aplicación de los acuerdos climáticos exige que aquellos que emiten y han emitido más gases de efecto invernadero cedan más y contribuyan más. Es lo que los movimientos sociales denominan “justicia climática” y los negociadores del clima, “transición justa”, tema de un grupo de trabajo creado en virtud del Acuerdo de París que no consiguió aprobar ningún documento en la COP de 2024, celebrada en Bakú, Azerbaiyán. La resistencia a ceder —y a superar lo que la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático Marina Silva llamó, en la COP29, “modelos insostenibles de desarrollo”— se refleja en el tira y afloja geopolítico y también internamente en Brasil, país anfitrión de la conferencia que marca los diez años del Acuerdo de París.
Es probable que el presidente Lula da Silva no previera esta situación un tanto peliaguda cuando, incluso antes de asumir el cargo, lanzó la candidatura de Brasil para acoger la COP30 en la Selva Amazónica, un bioma fundamental para la supervivencia de la vida. En el gobierno hay cierta ansiedad por cómo puede repercutir en la política interior y cómo sortearla sin que se le responsabilice de un eventual fracaso de la conferencia. Es en este contexto en el que deben leerse las prudentes posiciones expresadas por la presidencia de la COP30, tanto en la carta divulgada el 10 de marzo como en las entrevistas que ha publicado recientemente SUMAÚMA.
El embajador André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, y Ana Toni, directora ejecutiva de la conferencia, hacen un diagnóstico acertado sobre la urgencia de evitar que la temperatura media del planeta aumente más de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la Revolución Industrial, principal objetivo del Acuerdo de París. Ambos instan a sociedades y gobiernos a actuar. Sin embargo, hasta ahora se han mostrado reticentes a enumerar propuestas que podrían requerir el consenso de los casi 200 países firmantes del acuerdo y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y sin poner sobre la mesa qué es esencial para mantener vivo el Acuerdo de París es más difícil formar una coalición de países lo suficientemente fuerte como para superar el “efecto Trump”.
Corrêa do Lago y Toni insisten en que ahora es el momento de aplicar lo que ya se ha negociado y hacen hincapié en la llamada “agenda de acción”, los compromisos que grupos de países, empresas y entidades anuncian durante las COP, pero que no suscriben todas las delegaciones oficiales. Por lo tanto, aunque tienen valor político, no se convierten en ley internacional. La expectativa más presente es que se asuman compromisos para financiar la restauración de bosques y pagar por los “servicios ambientales” que prestan, como la regulación de las lluvias. Aun así, el presidente y la directora ejecutiva de la COP30 niegan que les falte ambición para entablar negociaciones entre todos los países y los exhortan a no dejar morir el multilateralismo.
Ambos basan su postura en un argumento técnico: que las principales negociaciones derivadas del Acuerdo de París ya han concluido. En la COP de Dubái, en 2023, todos los países aprobaron el balance mundial, un acuerdo que prometía eliminar progresivamente los combustibles fósiles y acabar con la deforestación para 2030. En la COP de Bakú, en 2024, aprobaron el nuevo objetivo de financiamiento climático y ultimaron las normas de funcionamiento del mercado de carbono que supervisa la Convención del Clima.
El problema es que los documentos de Dubái y Bakú dejaron lagunas. En el caso de los combustibles fósiles, no se especificó cómo se eliminarán de forma “justa, ordenada y equitativa”, es decir, qué países liderarán este movimiento y a qué ritmo. En Estados Unidos, actualmente el mayor productor de petróleo, la orden de Trump es abrir más pozos. Ni siquiera Noruega, a pesar de su transición energética interna, tiene un plan para reducir la producción y la exportación de petróleo. En términos de financiamiento, el compromiso de que las naciones desarrolladas aporten 300.000 millones de dólares anuales, hasta 2035, para que los países con menos recursos puedan realizar la transición ecológica ha quedado muy lejos de los 1,3 billones de dólares anuales que se consideran el mínimo necesario.
Países como la India, muy dependiente del carbón, alegan que no consiguen hacer una transición energética más rápida sin sacrificar el suministro de energía a su población. En África, cuatro de cada cinco personas siguen utilizando leña y carbón para cocinar, según la Agencia Internacional de la Energía. Una equiparación mundial del “presupuesto de carbono” —cuánto podría emitir cada país por persona para reducir las emisiones totales y frenar el cambio climático— exigiría poner patas arriba la arquitectura del capitalismo global.
La cuestión del financiamiento —que debe complementarse con la colaboración tecnológica— ilustra los límites actuales del multilateralismo. Los acuerdos climáticos se basan en el principio de “responsabilidad común pero diferenciada”, lo que significa que la mayor responsabilidad recae en los países materialmente ricos y más contaminantes a lo largo de la historia, que son básicamente Estados Unidos, Japón y las naciones europeas. En las conferencias sobre el clima, este principio lo siguen esgrimiendo los países “en desarrollo”, como China, que es el mayor emisor actual de gases de efecto invernadero en términos absolutos (pero no por habitante). En Bakú, China mostró por primera vez sus números, aunque no habían sido auditados de forma independiente, y afirmó que había aportado a la lucha contra el cambio climático 24.500 millones de dólares desde 2016. A la vez, los chinos no aceptan que su contribución financiera se considere una obligación en virtud del Acuerdo de París.

A PESAR DE SER LÍDER EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES, CHINA, AL IGUAL QUE LA INDIA, SIGUE DEPENDIENDO DEL CARBÓN PARA GENERAR ENERGÍA. FOTO: AFP
Alegando la retirada de Estados Unidos, la invasión rusa de Ucrania y el avance de la extrema derecha en el continente, la Unión Europea no quiere comprometerse a poner más fondos. Y las contribuciones de Estados Unidos al financiamiento climático siempre han sido inferiores a su condición de mayor economía del mundo y de su contribución histórica al calentamiento global, incluso antes de Trump. Una estimación del World Resources Institute basada en estas dos variables indicó que el gobierno estadounidense debería aportar el 42% del financiamiento, con China y Alemania en un distante segundo lugar, con el 6% cada uno. Un análisis de Carbon Brief, una web especializada en clima y energía, mostró que, incluso tras el aumento a 11.000 millones de dólares anuales durante el gobierno de Joe Biden, la contribución del país aún representaba un 8% del total. Trump ya ha cancelado gran parte de ese dinero y el resto está en su punto de mira.
Para sortear estas dificultades, el gobierno brasileño está llevando el debate climático a los BRICS, el grupo formado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y al que hace poco se han incorporado otros seis países: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Este año, Brasil ostenta la presidencia de los BRICS, que celebrarán su cumbre anual en julio en Río de Janeiro. En febrero de este año, en la segunda parte de la 16.ª Conferencia sobre Biodiversidad, en Roma, los países del grupo actuaron por primera vez como bloque negociador y ayudaron a alcanzar un acuerdo sobre financiamiento que había quedado bloqueado en la primera parte de la cumbre, celebrada en Cali, Colombia, en octubre de 2024 (Estados Unidos no forma parte de este tratado).
Varios países de los BRICS pueden contribuir a financiar la acción por el clima, como China, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Indonesia y Brasil tienen mucho peso en el debate sobre las selvas. Algunos, como China y Brasil, están desarrollando tecnologías para la transición energética. No obstante, hay tres que son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Rusia, Brasil y China también figuran entre los diez mayores productores de petróleo. La ministra Marina Silva ha insistido en que la COP de Belém debe aprobar una “hoja de ruta” para la eliminación de los combustibles fósiles, pero la presidencia de la conferencia aún tiene que formalizarla.
Para completar el panorama, solo 19 países han presentado hasta ahora sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, cuando todos deberían haberlo hecho antes del 10 de febrero. La Unión Europea, China y la India se encuentran entre los más rezagados en la entrega de nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), como se denominan estos objetivos en el Acuerdo de París, que demuestran el compromiso de cada país con la descarbonización y orientan las políticas nacionales y las inversiones.
Todos estos obstáculos no disminuyen las expectativas de la sociedad civil brasileña e internacional sobre la primera COP en la Amazonia y la primera en un país democrático en cuatro años. También contribuye el hecho de que los efectos del cambio climático han pasado de ser una predicción de los científicos a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas. Y las emisiones de gases de efecto invernadero, que deberían disminuir año tras año, siguen aumentando: en 2023, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fue la más alta en 800.000 años, según la Organización Meteorológica Mundial, organismo de la ONU.
Miles de brasileños tienen previsto ir hasta Belém. Mucha gente quiere que se escuchen sus reivindicaciones, que pueden no estar contempladas en la agenda de acción que presentará la presidencia brasileña de la COP30 o en la agenda de negociación. En Dubái, lugar de turismo de lujo, Lula dijo que en Belém las reuniones podrían celebrarse bajo los árboles y en canoas, pero el desafío de alojar a tanta gente, empezando por las delegaciones de los países, está resultando más difícil de vencer. Los precios prohibitivos que se cobran amenazan sobre todo la participación de las naciones con menos recursos, que suelen ser las que menos han contribuido al cambio climático y las que más sienten sus efectos.
En una entrevista a SUMAÚMA, el secretario extraordinario de la COP30, Valter Correia da Silva, reveló que está aconsejando a los países a enviar delegaciones pequeñas para que la conferencia vuelva a los niveles de asistencia anteriores a Dubái, cuando el número de personas acreditadas estaba en torno a las 30.000. En Dubái, donde participaron 85.000 acreditados, Tasneem Essop, directora ejecutiva de la Red de Acción por el Clima, la mayor red mundial de organizaciones socioambientales, ya dijo que sería estupendo que la COP de Brasil “volviera a lo básico”, sobre todo para poner fin a la profusión de corporaciones contaminantes que intentan ecoblanquear sus actividades (algo poco probable, ya que son justamente las que tienen más dinero para pagar los precios prohibitivos de Belém).
Este debate también afecta a la delegación oficial brasileña, que generalmente incluye negociadores, autoridades de los distintos niveles de gobierno, científicos y representantes de organizaciones socioambientales y de empresas. En la COP de Dubái se acreditó oficialmente a unos 3.000 brasileños. En la de Bakú fueron unos 1.400, entre los cuales había 35 representantes de la agroindustria y de organizaciones del sector. Ya se está negociando la composición de la delegación en Belém, pero la principal preocupación del gobierno es la calle, los movimientos sociales que estarán presentes y querrán sentirse parte de la conferencia. El hecho de que un tema tan relevante para estos movimientos, como el racismo ambiental, no se mencionara en la primera carta de la presidencia de la COP30 causó preocupación.
Si bien Brasil puede tener cierta influencia en el tamaño de las delegaciones oficiales —aunque la acreditación no la proporcione el país anfitrión, sino la Convención del Clima—, no podrá levantar un “muro de Belém” para impedir que más gente se desplace hasta la ciudad. En las calles estarán los grupos que, a pesar de no tener todavía el poder suficiente para doblegar a los gobiernos, aportarán la idea de que tienen un mundo nuevo que ofrecer en lugar del que ya no funciona. El gobierno de Lula quiere entablar un diálogo con estos movimientos desde el principio, con reuniones que la presidencia de la COP ya está celebrando y seminarios regionales y temáticos. El mundo oficial quiere contar con la colaboración del movimiento socioambiental para superar los obstáculos políticos y lograr que la conferencia sea un éxito. Pero esta colaboración —o al menos la comprensión de que la presidencia de la COP30 hizo todo lo posible por evitar el fracaso— no se producirá sin contrapartidas. Entre ellas, que el gobierno apoye propuestas de negociación ambiciosas que respondan a las necesidades de quienes están en primera línea del colapso del clima y la Naturaleza.

COMO HICIERON LAS MUJERES XIKRIN EN EL CAMPAMENTO TIERRA LIBRE, MILES DEFENDERÁN EN BELÉM UNA NUEVA SOCIEDAD QUE OCUPE EL LUGAR DE LA QUE MUERE. FOTO: LELA BELTRÃO/SUMAÚMA
Texto: Claudia Antunes
Edición: Talita Bedinelli
Edición de fotografía: Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Caroline Farah y Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al español: Meritxell Almarza
Traducción al inglés: Sarah J. Johnson
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum