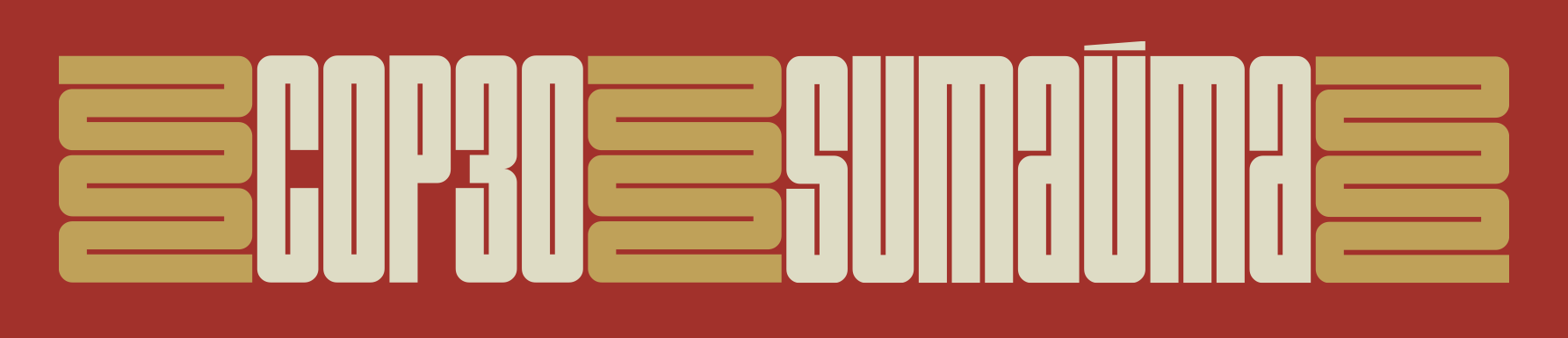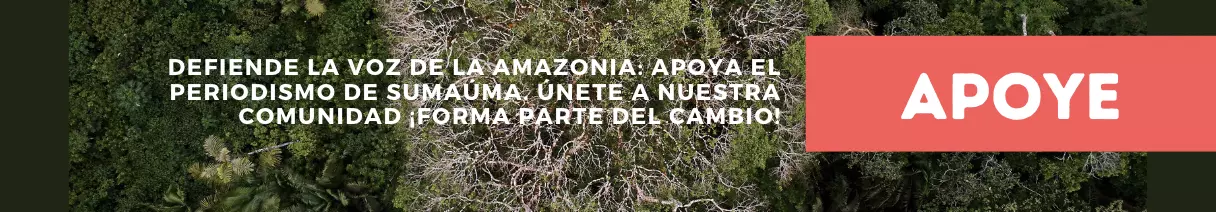El objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, contener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 grados centígrados respecto al período anterior a la Revolución Industrial (1850), probablemente ya es inalcanzable —y este «probablemente» es solo para dejar un espacio a lo inesperado—. La posibilidad más optimista ahora es que el calentamiento superior a 1,5 grados pueda revertirse a finales de este siglo, cuando la Tierra vuelva a enfriarse y regrese a un equilibrio más compatible con la preservación de la vida. Aun así, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar los biomas que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera exigiría un esfuerzo mucho mayor del que están haciendo ahora las sociedades humanas, especialmente los sectores políticos y económicos más poderosos. Y nada indica que se vaya a hacer este esfuerzo.
El escenario en el que el planeta se calienta más de 1,5 grados y vuelve a enfriarse al cabo de un tiempo —que puede contarse en décadas— se denomina overshoot. La palabra en inglés significa literalmente «sobrepasar». Sin embargo, en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo científico de las Naciones Unidas, el término se utiliza en escenarios en los que se revierte un aumento superior a 1,5 grados. Ahora, cuando la trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero indica que no se podrá contener el aumento del calentamiento a 1,5 grados, la palabra se ha vuelto omnipresente en los debates entre científicos del clima. «Nadie defiende que el mejor escenario sea el de 1,5 grados con overshoot, pero se ha convertido en el mejor escenario posible, porque mantener los 1,5 grados sin overshoot ya no es posible», afirma Roberto Schaeffer, profesor de economía de la energía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Schaeffer formó parte de los equipos que elaboraron los seis informes de evaluación que ha publicado el IPCC desde su creación, a finales de la década de 1980. Constituido por cientos de científicos de todo el mundo, el IPCC analiza la producción científica más actualizada sobre el cambio climático, incluyendo escenarios —basados en modelos matemáticos— del aumento de la temperatura del planeta a partir de diferentes trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es orientar las políticas públicas de los países y los debates de las conferencias del clima, como la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém.
El sexto y último informe del IPCC, publicado entre 2021 y principios de 2023, ya consideraba que sería difícil limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, pero seguía manteniendo esa posibilidad. Para conseguirlo, habría sido necesario que las emisiones hubieran alcanzado su punto máximo a principios de la década actual. Es decir, ya deberían haber empezado a disminuir, y eso no ha sucedido. Además, para 2030 las emisiones tendrían que reducirse un 43% con relación a 2019, pero siguen aumentando. El veredicto oficial del IPCC sobre los nuevos escenarios posibles de calentamiento global no llegará hasta el séptimo informe de evaluación, que se publicará entre 2028 y 2029.
Además de conversar con Schaeffer, SUMAÚMA habló con el antropólogo alemán Oliver Geden, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, y el climatólogo francés Robert Vautard, del Centro Nacional de Investigación Científica del Instituto Pierre-Simon Laplace, sobre las perspectivas de contención del cambio climático. Ambos estuvieron entre los autores del sexto informe del IPCC y forman parte del equipo que preparará el séptimo.
Geden explica que el concepto de overshoot ha estado presente en la ciencia climática desde 2010 aproximadamente, pero que no se comunicaba bien: «Los científicos decían que aún se podía contener el aumento de la temperatura en 1,5 grados sin explicar bien esta lógica. Luego la gente oye que nos acercamos a los 1,5 grados y se pregunta por qué dicen que aún es posible». Ahora, cuando, según él, «es muy probable que superemos los 1,5 grados en los próximos diez años», el concepto se ha hecho más visible. «Se quiere volver a los 1,5 grados porque se cree que no solo limitará los daños, sino que los revertirá. Pero la pregunta es: ¿eso realmente va a ocurrir?», señala Geden. «Digamos que el overshoot [volver al umbral climático después de rebasarlo] es la segunda mejor opción, pero hay que limitar la magnitud y la duración del rebasamiento».
Una de las cuestiones que acechan el escenario en el que se revertiría el calentamiento global es que existen muchas incertidumbres sobre las consecuencias del aumento de la temperatura. Cada décima de grado marca la diferencia. Dependiendo del nivel alcanzado —1,6 grados, 1,7 grados o 1,8 grados— los daños pueden ser irreversibles. Esto podría ocurrir en biomas como la Amazonia y en otros sistemas esenciales para regular el clima, como la circulación de las corrientes atlánticas, que transportan agua fría del hemisferio norte al sur y agua caliente del sur al norte. En este caso, aunque la temperatura media de la Tierra volviera a descender, el punto de equilibrio podría no ser el mismo o incluso podría ya no existir. Además, a lo largo del camino, los fenómenos extremos se cobrarían vidas humanas y más-que-humanas que ya nunca se recuperarían. Es como lo que ocurre en la vida: puedes fumar durante 20 años y dejarlo y, aunque una parte del impacto en tu cuerpo se revierta, luego tener cáncer de pulmón. Cuando se altera el equilibrio, hay consecuencias en cadena.

EN 2024, AÑO DE UNA TEMPERATURA GLOBAL RÉCORD, LAS INUNDACIONES EN RÍO GRANDE DEL SUR DEMOSTRARON QUE CADA DÉCIMA DE GRADO MÁS IMPORTA. FOTO: RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL
«Hay cambios irreversibles que podrían producirse en un escenario de overshoot que no desaparecerían aunque volviéramos a la temperatura objetivo [los 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París]. [En este caso, tendremos] un resultado diferente aunque la temperatura global sea la misma [al final del proceso]», explica Robert Vautard. Estos posibles impactos serán objeto de un capítulo del séptimo informe de evaluación del IPCC. «Sabemos, por ejemplo, que si [el planeta] se calienta más, aunque después vuelva a disminuir [la temperatura], los glaciares se derretirán más y subirá el nivel del mar», afirma el científico francés. El sexto informe del IPCC, por ejemplo, estimó que el 50% de los humedales costeros del mundo —pantanos, manglares, marismas— ya han desaparecido en los últimos 100 años debido al efecto combinado de la subida del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos y la presión urbanística.
Schaeffer refuerza la incertidumbre: «Nadie sabe lo que significa un mundo en el que la temperatura sobrepasa un valor y luego vuelve al valor anterior. Ya se sabe que la estrategia del overshoot es arriesgada, pero se entiende —o se espera— que un mundo 1,5 grados más cálido a finales de siglo, con el overshoot, es mejor que un mundo 2 grados más cálido a finales de siglo. Esa es la cuestión», afirma.
Vautard señala que la barrera de los 1,5 grados que se estableció en el Acuerdo de París en 2015 es un «límite político». Como pudimos comprobar en fenómenos climáticos extremos que sucedieron en 2024 —como las inundaciones en el estado brasileño de Río Grande del Sul, las de Valencia, en España, y las sequías extremas en la Amazonia—, cualquier aumento de la temperatura ya tiene repercusiones, que se traducen en centenares de muertos, la destrucción de infraestructuras y cultivos y el aumento de la vulnerabilidad de las selvas tropicales a los incendios.
«Siempre hemos dicho que 1,5 es mejor que 1,6, y 1,6 es mejor que 1,7. El impacto aumenta a medida que sube la temperatura. No existe un umbral único a partir del cual todo se desmorona», explica el científico francés. «Cualquier cosa, incluso un aumento de 1,1 grados, es mucho cuando hablamos de impactos, porque hoy ya hay mil millones de personas afectadas. La cuestión es que cada décima de grado importa, porque los impactos son más pronunciados con un aumento de 1,6 grados que con un de 1,5 grados».
Adónde nos lleva la trayectoria actual
En 2024, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que, de mantener los países las actuales políticas de reducción de emisiones, la temperatura de la Tierra aumentaría 3,1 grados centígrados a lo largo de este siglo. Si los gobiernos implementaran todos los compromisos anunciados, este aumento se reduciría, pero solo a 2,6 grados. También en 2024, la temperatura media del planeta superó por primera vez los 1,5 grados respecto a la media del período entre 1850 y 1900, que se toma como referencia para estas mediciones. Este aumento se debió principalmente a la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, pero también influyó el fenómeno natural de El Niño, que se caracteriza por el calentamiento de las aguas del Pacífico.
Los científicos han demostrado que, si todo sigue como hasta ahora, a finales del siglo 21, cuando buena parte de los niños que ya han nacido aún estarán vivos, alcanzaremos los 3,1 grados centígrados y el planeta será hostil para la especie humana y muchas otras. Por eso, la COP30 de Belém, la primera en la Amazonia, es crucial para la vida. Podría ser la última oportunidad.

UN ESTUDIO DE ESTE AÑO MUESTRA QUE LA TIERRA SE ESTÁ CALENTANDO MÁS DEPRISA, LO QUE PROVOCA OLAS DE CALOR COMO LAS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EUROPA. FOTO: CRISTINA QUICLER/AFP
Para considerar consolidado un aumento de la temperatura, los científicos tienen en cuenta una media de al menos diez años. En la reunión de mitad de año de la Convención del Clima en Bonn, Alemania, un grupo de 61 científicos liderado por Piers Forster, del Reino Unido, presentó un estudio que utiliza las metodologías del IPCC para evaluar en qué punto nos encontramos del calentamiento global. El estudio estima que el aumento medio de la temperatura entre 2015 y 2024 fue de 1,24 grados, de los cuales 1,22 grados —es decir, casi la totalidad— están directamente asociados a las actividades humanas. Para hacerse una idea de la velocidad del calentamiento, el sexto informe de evaluación del IPCC estimó que el aumento hasta 2020 había sido de 1,1 grados.
El estudio liderado por Forster señala que en la última década se ha reducido la velocidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la cantidad ha seguido creciendo. Según los cálculos de los autores, en 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 422,8 partes por millón, frente a 410,1 partes por millón en 2019. Esto supone un aumento del 48% en relación con 1850, cuando la concentración era de 285,5 partes por millón. Este dato es importante porque los océanos y los biomas terrestres, como las Selvas, siguen absorbiendo alrededor del 50% del dióxido de carbono que emiten los humanos. Pero la parte que no se absorbe permanece en la atmósfera indefinidamente. No ocurre lo mismo con otros gases de efecto invernadero, como el metano, que se emite principalmente en la digestión de animales como el buey, en la producción de combustibles fósiles y en la degradación de la basura. El metano permanece en la atmósfera unos 12 años.
En una rueda de prensa, Forster y otros miembros del equipo hablaron de «cambios sin precedentes en el sistema climático» y reconocieron que algunos aún no tienen explicaciones completas. Demostraron, por ejemplo, que los glaciares se están derritiendo y que el nivel del mar sube a un ritmo más rápido de lo que estimaba el IPCC hace cuatro años. Advirtieron de que el «presupuesto de carbono» —todo lo que el mundo puede emitir antes de que el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera sobrepase el umbral de 1,5 grados centígrados— es de solo tres años. Es decir, tres años de emisiones como las de 2024. Pero esto no significa que se vaya a superar inmediatamente la barrera de los 1,5 grados, ya que la acumulación de carbono tiene un efecto retardado: el estudio estima que el calentamiento de 1,5 grados podría alcanzarse o superarse en cinco años, es decir, hacia 2030.
«Esto demuestra que la ambición de los países ha sido insuficiente para mantener [el aumento de] la temperatura por debajo de 1,5 grados. Tendríamos que ver un cambio radical en su ambición en las próximas NDC para intentar volver con un panorama más optimista en los próximos años», afirmó Forster. Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, los objetivos de reducción de emisiones que los países tienen que presentar cada cinco años en virtud del Acuerdo de París. Este año, los gobiernos tienen que presentar los objetivos para 2035, pero hasta ahora solo lo han hecho 28 de los más de 190 existentes. Entre los que no los han entregado están grandes emisores como la Unión Europea, China e India. La nueva NDC de Estados Unidos —históricamente el mayor emisor y ahora el segundo, tras China— se presentó durante el anterior gobierno, de Joe Biden, pero Donald Trump retiró al país del Acuerdo de París.

LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR PROVOCADA POR EL DESHIELO DE LOS GLACIARES NO PODRÁ REVERTIRSE AUNQUE LA TEMPERATURA VUELVA A BAJAR. FOTO: OLIVER MORIN/AFP
El desafío de lograr ‘emisiones negativas’
En el sexto informe de evaluación del IPCC, el brasileño Roberto Schaeffer coordinó, junto con el austríaco Keywan Riahi, el capítulo que analizó unos 1.200 escenarios para la temperatura del planeta hasta finales de este siglo, según distintas trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero. Los tres escenarios más optimistas se clasificaron en la categoría C1: en 2100 el aumento máximo de la temperatura sería de 1,5 grados, sin haber superado esta barrera a lo largo del siglo o, como mucho, con una superación limitada a 0,1 grados. Los escenarios clasificados en la categoría C2 preveían un retorno del calentamiento a 1,5 grados, tras haberlo rebasado entre 0,1 y 0,3 grados. En los escenarios de las categorías de C3 a C6, el mundo llegaría a finales de siglo con un aumento de la temperatura estabilizado entre 2 grados —el límite máximo establecido en el Acuerdo de París— y 3 grados. En las peores categorías, C7 y C8, el aumento ni siquiera se contendría en 4 grados. «Se ha perdido una oportunidad de oro y esa primera categoría que en 2022 el IPCC todavía decía que era posible, la de 1,5 grados sin overshoot [reversión del aumento de la temperatura], ahora ya no es posible», subraya Schaeffer.
Para estabilizar el planeta a cualquier temperatura, incluso por encima de 1,5 grados, es esencial que el mundo alcance lo que se conoce como «cero neto». Es decir, lo obvio: las emisiones restantes no pueden ser superiores a las que la Naturaleza es capaz de absorber. Pero como el carbono que ya se ha emitido permanece en la atmósfera, para volver a bajar la temperatura habría que eliminarlo, para reducir la concentración que provocó el desequilibrio. En lenguaje científico esto se denomina «ser negativo en carbono» o «tener un balance negativo de emisiones».
La forma más conocida, barata y eficaz de eliminar carbono de la atmósfera es la reforestación y, en general, la recuperación de biomas, incluidos los manglares y los pastos degradados. Sin embargo, habría que hacerlo ahora, porque el aumento de la temperatura global tiende a incrementar las sequías, hacer más inflamable la vegetación autóctona y dificultar el crecimiento de los árboles. «No está claro cuándo estos sumideros naturales de carbono, ya sean las Selvas o los océanos, se saturarán y/o empezarán a liberar lo que han estado almacenando hasta ahora», admite Schaeffer. El profesor considera que el mundo aún dispone de unas dos o tres décadas para hacer este movimiento, pero tiene que empezar ya. «Hay que plantar un árbol hoy para que alcance el máximo de eliminación de carbono dentro de 15 o 20 años. Toda la inversión debe hacerse en los próximos cuatro o cinco años, para poder obtener una compensación a medio y largo plazo», afirma. «Pero los políticos no piensan así, solo piensan en [plazos de] cuatro años».
Schaeffer asegura que, para eliminar el carbono de la atmósfera, es más barato invertir hoy en recuperar sumideros naturales de carbono en países ricos en Naturaleza, como Brasil, que invertir en soluciones tecnológicas más caras. Sin embargo, el séptimo informe del IPCC también estudiará más de cerca la eficacia y viabilidad de las tecnologías que se están desarrollando para ese fin, especialmente en los países ricos financieramente. Conocidas por el acrónimo DACCS, que en inglés significa «captura directa de carbono en el aire y almacenamiento», son básicamente grandes máquinas que aspiran CO2 y lo almacenan en formaciones geológicas. La cuestión es que consumen grandes cantidades de energía y, en algunos casos, mucha agua, lo que amplificaría otros problemas graves.
La DACCS es diferente de la CAC (CCS en inglés), que significa «captura y almacenamiento de carbono» y es más conocida. Ya se utiliza en la producción de petróleo, por ejemplo, pero no compensa el dióxido de carbono que se libera al quemar combustibles fósiles. También existe la BECCS, acrónimo de «bioenergía con captura y almacenamiento de carbono», en la que el carbono que se libera en la producción de energía de biomasa —generada a partir de plantas como la caña de azúcar y residuos agrícolas como la corteza y la paja, por ejemplo— también se captura o almacena en el suelo. En este caso, esta bioenergía se consideraría «negativa en carbono», ya que las plantas también absorben carbono de la atmósfera cuando crecen.

DETENER LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA Y REFORESTAR A MUY CORTO PLAZO ES ESENCIAL PARA QUE EL MUNDO CONSIGA «EMISIONES NEGATIVAS». FOTO: ANDERSON COELHO/SUMAÚMA
Los países quieren contaminar un poco más
El investigador alemán Oliver Geden reconoce que existe un «riesgo moral» en las opciones para eliminar el carbono con tecnología, porque tienden a favorecer a los países con más recursos financieros, que en muchos casos son también responsables en gran medida de las emisiones que causan el calentamiento global, como Estados Unidos, Japón y los países europeos. «Saben o creen que podrán eliminar el carbono después y siguen emitiendo más», dice Geden. «Por eso, muchos de los que trabajan en este campo dicen que hay que dejar claro cuál es la contribución [de cada país] a la reducción de emisiones y cuál es la contribución a su eliminación. Y no deben tratarse igual en cuestión de prioridades políticas».
El francés Vautard refuerza este razonamiento: «Independientemente de la capacidad de eliminación de carbono que alcancemos, necesitaremos reducir en gran medida las emisiones si queremos estabilizar la temperatura y, potencialmente, revertir el aumento».
Geden señala otro obstáculo, esta vez geopolítico, para conseguir un escenario de overshoot: que ningún país, con la excepción de Dinamarca, se haya comprometido hasta ahora a ser negativo en emisiones. «Solo podremos conseguir emisiones negativas [de carbono] a nivel mundial si decimos que vamos a hacerlo y qué países van a ser los primeros», afirma. «Hablar de overshoot en el sentido de hacer bajar la curva [de la temperatura] solo tendrá credibilidad cuando hayamos alcanzado el pico de emisiones a nivel mundial. Seguir aumentando las emisiones y hablar de ser negativo en carbono en algún momento no tiene sentido».
Países como Brasil, Sudáfrica e India han propuesto que los países clasificados como «desarrollados», que son los contaminadores históricos, adelanten su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono a antes de 2050 y, a partir de entonces, se comprometan a lograr emisiones negativas. Esta petición formaba parte de uno de los comunicados de la última cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro en julio. El grupo formado por 11 países, entre ellos Brasil, Sudáfrica, India y China, exigió que las naciones más ricas logren «emisiones netas cero de GEI [gases de efecto invernadero] significativamente antes de 2050, a ser posible para 2030, y emisiones netas negativas inmediatamente después».
La cuestión es que países como Brasil, India y China, que en la actualidad figuran entre los mayores emisores, también tienen que poner de su parte. Confiar en la futura eliminación del carbono —mediante sumideros naturales o soluciones tecnológicas— es una «apuesta arriesgada para el futuro», como define Geden, porque ni los propios científicos tienen claro el impacto del aumento de la temperatura global.
Puntos sin retorno en un mundo desigual
Por primera vez, Roberto Schaeffer no ha presentado su candidatura para formar parte del equipo que elaborará el séptimo informe de evaluación del IPCC por considerar que ya ha cumplido su parte en el equipo de la ONU. Pero Schaeffer participa en grupos internacionales de científicos que están elaborando siete escenarios con diferentes trayectorias de emisiones, que ayudarán al IPCC a elaborar proyecciones de temperatura y de sus consecuencias para los sistemas naturales. Uno de los siete escenarios, denominado informalmente «escenario Trump», comienza con emisiones muy elevadas porque, bajo el mandato del presidente negacionista, Estados Unidos ya ha empezado a actuar en sentido contrario a la contención de la urgencia climática. «Se espera que, en un segundo momento, haya un gobierno más razonable que haga todo lo posible para intentar revertir esta situación», dice Schaeffer.

AL NEGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, TRUMP TRABAJA CONTRA EL OBJETIVO ESENCIAL DE QUE EL PLANETA DEJE DE ACUMULAR GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ATMÓSFERA. FOTO: DAVID SWANSON/AFP
Robert Vautard señaló que el séptimo informe del IPCC también incluirá un capítulo sobre los llamados puntos sin retorno, en los que el colapso de uno de los sistemas o biomas fundamentales para la regulación del clima afectaría a toda la Tierra. Hoy existe mucha literatura científica sobre este tema, pero también muchas proyecciones diferentes sobre cuándo ocurrirían estos colapsos. «El término se utiliza mucho, pero no es homogéneo. Se habla de puntos sin retorno para todo, por lo que tendremos que ser muy racionales en la definición. ¿A qué llamamos exactamente punto sin retorno? ¿Cuáles son los límites críticos? ¿Cuáles son los tipos de fenómenos que podríamos ver a una escala tan grande que afectarán básicamente al planeta?», dice Vautard sobre las preguntas a las que intentará dar respuesta el IPCC.
En un momento de tanta incertidumbre, aún no se ha decidido cuándo se publicará el séptimo informe de evaluación del IPCC. En general, estos documentos, con sus numerosos capítulos y miles de páginas, se divulgan en intervalos de cinco a siete años. Esto significa que el próximo solo se terminaría en 2030. Muchos países, entre ellos Brasil, piden que la publicación del informe completo se adelante a 2028 para que pueda utilizarse como aportación al segundo balance mundial del Acuerdo de París, también previsto para 2028. El primero, de 2023, guio la decisión de la COP28, celebrada ese año, de erradicar la deforestación para 2030 y «dejar atrás los combustibles fósiles».
Sin embargo, países como India, China y Arabia Saudí están en contra de la anticipación. Alegan que los estudios sobre los escenarios de reducción de emisiones que se utilizaron para elaborar el sexto informe atribuyeron demasiada responsabilidad a los países clasificados por la ONU como «en vías de desarrollo». Utilizan como referencia un trabajo publicado por científicos indios, dirigido por Tejal Kanitkar, que demuestra que estos estudios mantienen en 2050 las desigualdades de renta, de consumo energético y de emisiones que se observan hoy entre las naciones financieramente ricas y el resto —es decir, que el consumo de energía, las emisiones y la renta per cápita seguirían siendo más elevados en los países históricamente emisores—. Y piden más tiempo para que la evaluación del IPCC incorpore más investigaciones científicas que no se hayan realizado en los países ricos.
Este tira y afloja reverbera las disputas entre grupos de países que bloquean los avances en las conferencias del clima. En algunos casos, argumentos que parecen razonables los utilizan los petroestados para encubrir sus intereses. Pero, como en las controversias en torno a las tecnologías de eliminación del carbono, también demuestra lo difícil que es alcanzar la justicia climática, incluso cuando el coste de la inacción es el riesgo de que se extinga la vida humana.

LA MITAD DE LOS HUMEDALES COSTEROS, COMO LOS MANGLARES, HAN DESAPARECIDO EN 100 AÑOS DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA URBANIZACIÓN. FOTO: MARIZILDA CRUPPE/GREENPEACE
Reportaje y texto: Claudia Antunes
Edición: Eliane Brum
Edición de arte: Cacao Sousa
Edición de fotografía: : Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al castellano: Meritxell Almarza
Traducción al inglés: Diane Whitty
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum