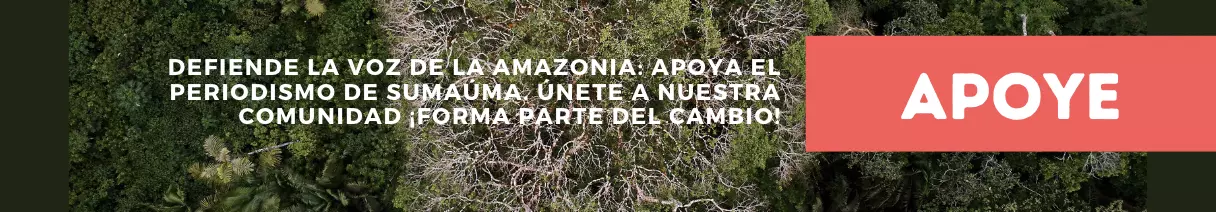El movimiento juvenil por el clima cobró fuerza en 2018, impulsado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a faltar a clase todos los viernes para protestar frente al Parlamento sueco. Sus actos exigían respuestas más contundentes a la crisis climática y rápidamente dieron origen a Fridays for Future (Viernes por el Futuro), una movilización internacional en pro de acciones climáticas urgentes y sistémicas.
En 2022, la activista paquistaní Ayisha Siddiqa atrajo la atención del mundo cuando declaró durante la Semana del Clima de Nueva York: «al diablo con su sostenibilidad, mi gente se está muriendo«. Se refería a uno de los peores fenómenos climáticos extremos de la historia de Pakistán, que se había producido apenas unos meses antes y había afectado a 33 millones de personas, había desplazado a casi 8 millones, había dejado 1.700 muertos y un tercio del país bajo el agua. Ayisha señalaba el abismo existente entre el discurso de la transición ecológica y la realidad que viven millones de personas en el Sur Global.
En esta entrevista a SUMAÚMA, Ayisha Siddiqa comenta las fisuras internas del Fridays for Future, generadas a partir de la postura del movimiento ante el genocidio de Gaza. En mayo, hizo público su descontento con una publicación en redes sociales de la activista alemana Luisa Neubauer* sobre el tema, en la que exigía una disculpa por la implicación de la rama alemana de Fridays for Future en decisiones que, según Ayisha, intentaban despolitizar la relación entre la crisis climática y la invasión de Palestina por parte de Israel.
A finales de octubre de 2023, Greta Thunberg y Fridays for Future Internacional se manifestaron en solidaridad con Palestina, calificando la ofensiva israelí de genocidio. En respuesta, Fridays for Future Alemania declaró públicamente que esta postura no representaba al grupo local. En declaraciones a la prensa alemana, su portavoz, Luisa Neubauer, una de las figuras más destacadas del activismo climático europeo, reconoció que en Fridays for Future había diferentes opiniones sobre Israel y Palestina, pero que ello no justificaba el antisemitismo ni la difusión de información errónea. Luisa también afirmó que no le parecía productivo que el movimiento se situara en el centro de crisis que van más allá de las cuestiones ambientales.
El genocidio de Israel en Gaza ha dejado más de 60.000 muertosy otros 130.000 heridos, así como innumerables víctimas sepultadas bajo los escombros, ha destruido más del 80% de las tierras agrícolas, contaminando el suelo con metales pesados tóxicos y afectando gravemente a las infraestructuras del territorio palestino. Una investigación publicada en mayo revela que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los primeros 15 meses de guerra superaron las emisiones anuales de los 41 países con los niveles de emisión más bajos, lo que evidencia la necesidad de que haya una mayor transparencia y una notificación obligatoria de las emisiones militares en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Columna de humo en Beit Lahia, en el norte de Gaza, tras un bombardeo israelí en julio de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
En esta entrevista, Ayisha describe el momento actual como impactante y hermoso, destacando la valentía de Greta Thunberg al unirse a la Coalición de la Flotilla de la Libertad, cuyo objetivo era romper el bloqueo marítimo de Gaza y entregar ayuda humanitaria a los palestinos. «Si crees en el cambio climático, crees en preservar la humanidad, y harás lo que haga falta porque comprendes la urgencia de lo que está en juego. Greta Thunberg cree en el cambio climático. Por eso estaba en ese barco, que podía ser bombardeado».
A sus 26 años, Ayisha cursa un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, que le permitirá practicar la abogacía, y dedica su tiempo al Tribunal para las Generaciones Futuras, un tribunal popular del que es directora ejecutiva y que trabaja para establecer e integrar el reconocimiento jurídico de los derechos de las generaciones futuras en la legislación internacional sobre el clima. Nacida en Jhang, en el norte de Pakistán, Ayisha pertenece a las comunidades tribales Moochiwala y Mahsan. Cuando aún era una niña, se mudó a Estados Unidos. Los impactos de la colonización, de las guerras de Irak y Afganistán y de la militarización del territorio han conformado su conciencia política y ambiental. «Muchos de nuestros recursos naturales están controlados por los militares. Si protestas, te enfrentas a la propia entidad».
Diagnosticada de una enfermedad terminal a los 14 años, encontró la curación en la Naturaleza y en el conocimiento de sus antepasados. Su activismo es único, marcado no solo por su contundencia, sino también por su espiritualidad y su poesía.
Ayisha habló con SUMAÚMA poco antes de viajar a Guam, una isla de la Micronesia, donde pasó una temporada con el equipo de Blue Ocean Law, un bufete de abogados especializado en derechos humanos —particularmente, en derechos indígenas— y justicia ambiental.
Existe una creciente intersección entre la crisis climática y la geopolítica. ¿Cómo se ha reflejado esto en Fridays For Future? ¿Cómo ha afectado al movimiento el genocidio de Gaza?
AYISHA SIDDIQA: Por lo que respecta a Gaza, me desconcertó absolutamente la falta de respuesta del movimiento en su conjunto. El movimiento Fridays For Future (FFF) tenía su mayor capítulo en Alemania, que desempeñó un papel activo en el intento de despolitizar las cuestiones de Palestina y la crisis climática allá por 2021. Dentro de FFF había un movimiento marginal, y durante mucho tiempo se consideró inapropiado que ese movimiento apareciera en los medios de comunicación, y era precisamente el que conectaba la guerra con la crisis climática. Lo intentamos, pero había un conflicto interno. Ese conflicto ha sido una de las grandes razones por las que este movimiento se ha desvanecido.
¿Cómo puedes decir que solo es posible sugerir que es un genocidio después de que haya muerto tanta gente en la Amazonia brasileña, pero mientras está sucediendo nadie se enfrenta a Bolsonaro, al igual que nadie se enfrenta a Netanyahu o Trump, porque están demasiado asustados?
Por aquel entonces, yo estaba en la Universidad de Nueva York, en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global, que trabajaba intensamente con comunidades de la Amazonia: la ecuatoriana, la colombiana, la brasileña. Pero me dijeron que no hablara de Palestina. Y, como persona de Oriente Medio, me resultó chocante. Pero, a la vez, era hermoso, porque también he visto valentía.
En 2019, la gente se sorprendió con la valentía de Greta Thunberg, porque había una niña frente a su Parlamento protestando contra el cambio climático. Ahora, estaba en un barco rumbo a uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Eso es justicia climática para mí. Eso es lo que se supone que debe ser un activista.

Trump, Bolsonaro y Netanyahu son extremistas de derechas que ponen en peligro el clima y la paz. Fotos: Daniel Torok/White House, Lula Marques/Agência Brasil y Kobi Gideon/CEO
En mayo pediste en las redes sociales que la activista alemana Luisa Neubauer se disculpara públicamente por no estar al lado del pueblo palestino. ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Ella ha respondido o se ha disculpado?
Llevo años guardándome esto. Hay gente en este movimiento que solo está ahí por política. Y eso está bien: Martin Luther King trabajó más con los blancos; Malcolm X, en cambio, se centró en la solidaridad con los negros. Yo sigo a Malcolm X. Esa es mi política.
Lo que me incomoda es que alguien alimente el statu quo para construir su imagen, posando de subversivo, siguiendo a John Kerry [ex enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima] con una cámara, haciendo preguntas complicadas, consiguiendo 100.000 visualizaciones, fingiendo presionar pero sin hacerlo realmente. Eso me incomoda profundamente.
Dentro del movimiento, la presencia de Luisa era perjudicial. Estuvo directamente implicada en la postura del FFF Alemania que tachaba a otros de antisemitas. FFF dijo en Twitter que los movimientos FFF MAPA (Most Affected People and Areas: personas y regiones más afectadas) y BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color: personas negras, indígenas y no blancas) eran antisemitas por sugerir que Israel estaba cometiendo un genocidio.
Al hacer eso, los medios se volvieron contra Greta. Ir o estar en Alemania se volvió muy inseguro para nosotros, para Greta. Algunos colegas míos fueron deportados por participar en protestas y en el movimiento por el clima.
Los policías llevaban porras en las protestas y golpearon a algunos de mis compañeros por participar en las manifestaciones. En 2019 solíamos ondear la bandera palestina. Ya no podíamos hacerlo.
Luisa tiene muchos privilegios, lo cual no es necesariamente malo. Pero sí lo es ser la celebridad local de tu país y la cara del movimiento y, a la vez, estar tan desconectada de él. Luisa no tiene una buena relación con la mayoría de la gente de Fridays for Future, pero la suben a la tribuna una y otra vez porque es la favorita de los medios de comunicación. Puede parecer extraño que alguien como yo diga esto, ya que yo también he salido en la revista Time, en el The New York Times, entre otros medios [Ayisha fue reconocida por la revista Time como una de las mujeres del año en 2023 e incluida en la primera edición de la lista Climate 100 List 2024 del periódico británico The Independent en 2024]. La diferencia es que yo procedo de un movimiento, busco su aprobación y, a fin de cuentas, mi política coincide con la suya: la búsqueda de un mundo nuevo.
Comprendo la responsabilidad y la culpa históricas de Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Pero un activista no es alguien que consigue un gran número de visualizaciones. Un activista tiene una conciencia moral inamovible. Con el tiempo, Luisa ha ido adquiriendo dinero. Es algo sobre lo que debemos reflexionar críticamente.

Thiago Ávila, Greta Thunberg y la tripulación del barco de la Coalición de la Flotilla de la Libertad en una misión a Gaza en junio de 2025. Fotos: Reproducción de Instagram
¿En qué medida?
¿Por qué estamos obsesionados con agarrar a adolescentes, ponerlos en televisión, darles contratos para escribir libros, hacerlos ricos y rodearlos de seguridad? ¿Por qué necesita seguridad un activista [que se convierte en celebridad]? ¿Y por qué quienes deberían desafiar el statu quo se convierten en parte de él?
Me parece que falta claridad moral en los activistas que me rodean, los más conocidos, los que acaban subiendo a la tribuna. Siento que su sacrificio o su valentía dependen de cuánto sacarán. Es una generalización, tal vez no sea cierto para todos, tal vez sea una interpretación negativa, pero es lo que veo y noto.
Si yo estoy en la tribuna y Hillary Clinton también está, ella debería sentirse incómoda. No soy su marioneta. En el momento en que se produce una injusticia, es tu responsabilidad alzar la voz, especialmente cuando tienes medios de comunicación, seguidores, una plataforma.
¿Cuáles son tus reflexiones actuales sobre el movimiento mundial de jóvenes por el clima?
Asumes una responsabilidad ante los medios de comunicación y tus seguidores. No se puede ser activista y permanecer en silencio. Eso traiciona el significado del activismo, y realmente me frustra
¿Qué se supone que es un activista? No es alguien que sale en los medios de comunicación y vende productos, y creo que eso es a lo que se ha limitado el movimiento, porque el público principal de muchas plataformas son los jóvenes. Así que, para comunicarse con los jóvenes, la gente empieza a utilizar esas plataformas. Y al hacerlo, te despolitizas y caes en el mercado de capitales del «yo». “Yo soy un producto. Necesito visualizaciones porque eso me hará ganar dinero”. O: “Voy a hablarte de un champú sostenible y quiero que lo compres”. Digo cosas aceptables para que me vuelvan a invitar a la tribuna.
Yo rechazo este modelo de emprendimiento climático. ¿Cómo que vendes ropa de segunda mano por 600 dólares? ¿Eso es activismo? ¿Por qué Sophia Kianni [activista climática y empresaria social iraní-estadounidense] trabaja con Kim Kardashian? ¿Qué es eso? Eso no es activismo climático. Y que esto se haya normalizado me parece repugnante.
Mis colegas y yo, que comprendemos realmente la urgencia de este trabajo, llevamos un peso enorme. Los informes y los análisis me han envejecido. He pasado tiempo con pueblos indígenas y comunidades de todo el mundo: he visto morir la Selva, he estado con los Masai en Kenia y este verano estaré en Guam [una isla situada en el Océano Pacífico occidental, en la Micronesia]. Sé que algunos de mis parientes en Pakistán se enfrentan a temperaturas de entre 40 y 50 grados centígrados. Cuando comprendes esta realidad, la responsabilidad cambia y se hace difícil digerirlo todo.
Y a medida que la política en todo el mundo se vuelve más conservadora, la gente del movimiento climático también se vuelve más conservadora. No está ocurriendo solo en Estados Unidos, también en Italia, Alemania y Francia. Ha habido un nuevo auge del fascismo, y con este nuevo auge del fascismo, se está viendo menos subversión.
¿Cómo fue tu experiencia como asesora del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres? ¿Qué aprendiste del sistema de la ONU?
Algo de lo que me siento orgullosa es que asesoraba al secretario general sobre derechos humanos y derechos de las generaciones futuras, y empecé a profundizar en este tema.
En estos momentos hay un procedimiento consultivo en la Corte Internacional de Justicia para que se reconozca el cambio climático como una cuestión de derechos humanos [el 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia declaró que el cambio climático representa una amenaza urgente y existencial, y estableció que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático, prevenir daños ambientales significativos y cooperar para mitigarlos]. Se han planteado dos preguntas a la corte: cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al cambio climático y cuáles son las obligaciones de los Estados frente a las generaciones futuras.
La corte ha ampliado considerablemente la primera cuestión, las obligaciones de los Estados en virtud de las leyes sobre derechos humanos, y creo que vamos a ver una opinión firme en ese sentido, que podría cambiar un poco el panorama. Sin embargo, no creo que amplíen los derechos de las generaciones futuras.
Con los cambios en la política mundial y en cómo percibimos la crisis climática, tras la covid, la guerra de Ucrania y ahora Palestina, el cambio climático ha pasado a un segundo plano y la idea de los derechos de las generaciones futuras se ha vuelto muy controvertida.
Muchos países, especialmente del Norte Global, se resisten a esta idea porque expone una doble responsabilidad: por un lado, la responsabilidad histórica y, por otro, la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y eso los presiona. Además, las generaciones futuras no son solo los seres humanos, sino que incluyen las generaciones futuras de las especies animales, del mundo viviente, de los bosques.
Por eso empecé a trabajar en la idea de un tribunal. Tenemos mucha teoría, pero la fuente de pruebas de los daños que se están cometiendo es muy limitada.
Me interesa establecer los derechos de las generaciones futuras como marco jurídico.
¿Qué es el Tribunal para las Generaciones Futuras y qué está previsto para este año?
Hicimos nuestra primera acción en La Haya el año pasado. Llevamos a 20 testigos de todo el mundo para que dieran su testimonio. Estos testimonios se prepararon como una petición popular: trabajamos con expertos de distintas regiones y se la entregamos a la Corte Internacional de Justicia. Esto era importante porque la corte solo escucha a los Estados-nación, cada uno representado por dos personas. Las historias de ciudadanos independientes no tienen representación. Nosotros las trajimos y las presentamos a la corte, que ahora tiene nuestra petición y redacta su dictamen.
Estoy comprometida a que sea un tribunal de la gente. Este año, en septiembre, se creará el primer Tribunal para las Generaciones Futuras regional, en Kenia. Habrá entre 30 y 40 testigos, de edades comprendidas entre los 4 y los 25 años. Se centra en los más jóvenes porque son los más próximos a las generaciones futuras. Sus daños pueden documentarse con lápices de colores y relatos, pero necesitamos que estos relatos sean jurídicamente sólidos, ya que actualmente no se canalizan hacia el sistema legal.
Quiero que los tribunales estén en territorios donde pueblos enteros están al borde de la extinción: en Palestina, en el Congo, en Brasil, en Ruanda. Porque las pérdidas materiales no se están produciendo solo en este momento, también son pérdidas futuras.
Queremos reunir pruebas de los daños a las generaciones futuras y obtener una opinión al respecto, pero también estrategias de futuro. Para proteger a las generaciones futuras, limitarse a decir que «se ven perjudicadas» es insuficiente. Necesitamos un modelo jurídico orientado al futuro. Los daños no son solo materiales, como perder la vivienda, el agua o a los padres, sino que incluyen economías enteras, futuros mercados laborales, educación, capacidad de tener familia y salud mental. Los supervivientes de catástrofes climáticas sufren a menudo estrés postraumático, como los soldados que vuelven de la guerra.
Debemos medir estos daños para comprender su magnitud dentro de 100, 200 o incluso 300 años. Para evitar daños futuros, debemos proteger con más urgencia a las generaciones actuales. El enfoque actual de la crisis climática es mínimo. El Acuerdo de París y los compromisos financieros cubren solo lo mínimo. Las negociaciones no se centran en la protección real.
Dijiste una vez que no deberíamos inventar nuevos sistemas para medir la prosperidad de la Naturaleza, sino apoyar a las comunidades indígenas y locales que ya tienen la sabiduría de vivir en conexión con la Tierra. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
Pasé un tiempo en São Paulo con la pequeña comunidad indígena [el pueblo Guaraní Mbya, de la Tierra Indígena Jaraguá]. Pasé un tiempo en Pará, en la Amazonia profunda [Tierra Indígena Alto Río Guamá, en el nordeste de Pará]. He pasado tiempo con mi familia y mi comunidad. A las comunidades no les preocupa que les den nuevas soluciones. Solo quieren que les dejen en paz para vivir sus vidas. Es muy sencillo. Para que la gente siga viva, no podemos permitir que la industria y los invasores y los mercados de carbono, etcétera, sigan entrando. La forma de hacerlo es, en mi opinión, dar dinero directamente a las comunidades. Esta es mi otra crítica. Hay tantas ONG que dicen que dan dinero a los pueblos indígenas, que actúan como patrocinadores fiscales, con unos siete empleados, y la gente de la Selva nunca recibe el dinero. Ojalá hubiera un llamamiento mundial a dejar la Selva en paz.
Destacas a menudo que los países políticamente inestables se dejan de lado en el debate sobre el clima, una situación que ha empeorado en los últimos años. ¿Qué medidas concretas deberían adoptarse al respecto, teniendo en cuenta la situación actual en Estados Unidos?
Tiene que haber más estudios sobre la inestabilidad política en la crisis climática, porque van de la mano y cuando una empeora, la otra también. Resulta chocante que la corriente dominante en la comprensión del clima deje fuera a Siria, Afganistán y Oriente Medio, ya que los conflictos están estrechamente relacionados con la crisis climática.
Nos enfrentamos a una crisis de inmigración sin precedentes ligada a la crisis climática. Los países están endureciendo sus fronteras por el aumento del número de refugiados, provocado por la inestabilidad política y la escasez de recursos. La conexión es evidente.
Nos enfrentamos a una crisis laboral en todo el mundo, sobre todo en el Norte Global. Mucho de lo que consumimos se terceriza al Sur Global: nuestra carne, nuestros alimentos, nuestros textiles. En estos países se compite por ver quién vende más materiales. Mientras tanto, se envían fondos para alimentar guerras en otros lugares.
Creo que la acción que debe producirse como consecuencia es un movimiento estudiantil unificado de nuevo. La última vez que hubo protestas en [la Universidad de] Columbia, de Nueva York, de Yale y de California, donde soy estudiante, no estuvieron coordinadas. En todos los campus de Estados Unidos hay un resurgimiento, pero coordinarlos es difícil. Aun así, es solo cuestión de tiempo.
No sé de qué otra manera responder a esta pregunta porque yo misma estoy trabajando en ello.

Los temporales inundan Karachi, Pakistán, en agosto de 2025, cuando las lluvias torrenciales matan al triple de personas que en el mismo período de 2024. Foto: Asif Hassan/AFP
Viajaste a la Amazonia el año pasado con el colectivo Planetary Guardians. ¿Puedes compartir qué significó para ti esa experiencia?
Llevo 11 años sin poder volver a casa, a Pakistán. Echo de menos sentarme en el suelo y comer pescado y yuca. Para mí, la Amazonia era como volver a casa.
A la vez, era muy duro. Las comunidades locales nos contaban lo que ocurre con su fuente de vida, y yo podía sentir el dolor de la Selva. No sé de qué otra forma decirlo, pero está sufriendo mucho.
También me estimuló de otra manera. Papúa Occidental está experimentando, a una escala gigantesca, lo que le ocurrió al pueblo Yanomami en Brasil: se está destruyendo para obtener aceite de palma. El Ejército indonesio está destruyendo la Selva y nadie habla de ello. Dejé la Amazonia con el deseo de trabajar por Papúa Occidental.
Brasil acogerá la COP30 (30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) a finales de este año. ¿Tienes previsto asistir y, en caso afirmativo, qué esperas de la conferencia?
Como ya no soy asesora del secretario general de las Naciones Unidas, necesito una razón para ir. No quiero ir solo para aparecer. Me alegro mucho de que haya una delegación indígena numerosa.
Tal vez esto sea ofensivo, pero espero de verdad que no sea un festival. Espero que no sea gente cualquiera en salas tomando decisiones mientras el resto actuamos. Espero que haya protestas. Espero que haya desafíos. Espero que comprendan lo que está en juego. Muchas veces, estas conferencias se celebran lejos de las comunidades. Espero que no solo alimente su comodidad. Estas conferencias son demasiado cómodas. El programa diario de acciones previstas es cómodo. Están aislados. La crisis climática parece abstracta. No han tocado la tierra. Espero que la presidencia de la COP no ceda a la presión de los Estados-nación y cierre las negociaciones demasiado pronto, porque eso es lo que ocurrió en Dubái y Egipto, cuando los Estados del Pacífico no llegaron a hablar porque estaban muy centrados en sus propias agendas. Espero que la presidencia haga pasar un mal rato al Norte Global.
¿Cómo se entrecruzan la espiritualidad y el activismo en tu vida y tu trabajo?
Crecí siendo musulmana en Estados Unidos y sufrí acoso por ello. Solía llevar hiyab. Mi fe siempre fue motivo de preocupación y a menudo se relacionaba con el terrorismo. Como mujer indígena, esa conexión era aún más fuerte. Nuestra fe se considera peligrosa.
Tuve una enfermedad terminal y me sometí a quimioterapia de los 14 a los 19 años, y encontré consuelo en la Naturaleza. Eso fue lo único que me curó. También encontré la curación a través de mis antepasados. La generación de mis padres no está conectada con nuestro patrimonio indígena, que de hecho está muriendo mientras hablamos. No se nos permite tener nuestros tatuajes, curas o medicinas. Se considera paganismo. La generación de mis abuelos sí recurrió a esa espiritualidad, y me curó.
Creo en la vida y en la preservación de la vida en todas sus formas: la Selva, los océanos, los pueblos indígenas y las mujeres. Creo en la fuerza de las mujeres. Me ha salvado a mí, salva el planeta y sigue salvando a las personas a su alrededor, una y otra vez.
*Luisa Neubauer, la activista alemana citada en esta entrevista, fue contactada dos veces por SUMAÚMA vía correo electrónico, pero no respondió.

Puesta de sol vista desde Praia Alta, a orillas del Río Tocantins, en Pará, estado que acoge la COP30 en la Amazonia brasileña. Foto: Márcio Nagano/SUMAÚMA
Reportaje y texto: Cristiane Fontes
Edición: Eliane Brum
Edición de arte: Cacao Sousa
Edición de fotografía: : Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al castellano: Meritxell Almarza
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum