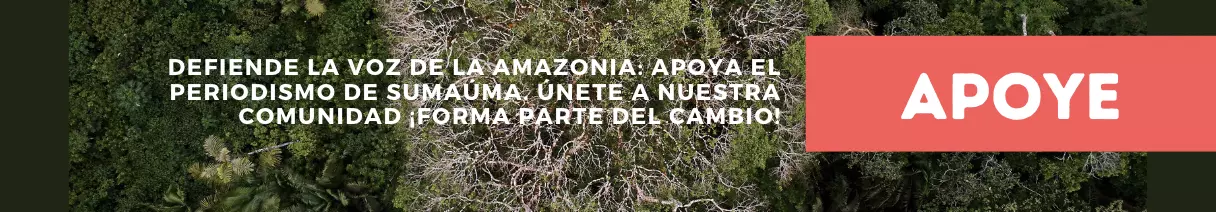Glifosato, mancozeb, acefato, clortalonil, 2,4-D, atrazina. Parece incluso un fragmento de una canción de rock, pero estos son los agroquímicos que más se usan en el estado de Mato Grosso, según datos reportados al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Ibama, por las empresas titulares del registro de estos productos. En Mato Grosso, líder en la producción de commodities como soja y maíz, se encuentran 36 de las 100 ciudades más ricas de la agroindustria, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También, según Ibama, es el mayor consumidor de sustancias tóxicas para la salud humana y el medio ambiente, muchas de las cuales fueron abolidas o están severamente restringidas en diversos países.
En marzo, la Asamblea Legislativa de Mato Grosso aprobó, con carácter de urgencia, el Proyecto de Ley 1833/2023, cuyo autor es el diputado Gilberto Cattani (Partido Liberal), que propone cambios significativos en la normativa sobre el uso y control de agroquímicos. Según la legislación vigente en el estado, la fumigación de agroquímicos tiene que respetar distancias mínimas.
Cattani, que se presenta como asentado de la reforma agraria, pro-Bolsonaro, anti-Movimiento de los Sin Tierra y anti-Partido de los Trabajadores (partido del actual presidente Lula da Silva), propuso reducir esas distancias mínimas. En el caso de las pequeñas propiedades, ya no existe ninguna distancia: queda liberada la fumigación.
Llamado por la sociedad civil “PL del Veneno sin Límites”, el proyecto de ley espera la sanción o el veto del gobernador Mauro Mendes (del partido de derecha Unión Brasil). Según la oficina de prensa del gobernador, actualmente la Fiscalía General de Mato Grosso está analizando el proyecto.
En entrevista con SUMAÚMA, Wanderlei Pignati, médico, doctor en salud pública, docente e investigador de la Universidad Federal de Mato Grosso, detalla los impactos del proyecto de ley, presenta datos de décadas de estudios sobre los efectos de los agroquímicos en el estado y critica vehementemente lo que llama la “insaciable” agroindustria brasileña. Referente en la investigación sobre los daños que estas sustancias provocan a la salud, Pignati dice que en ningún lugar del mundo se permite la aplicación de agroquímicos sin exigir una distancia mínima. “Los impactos, que son graves, van a aumentar. Con este proyecto ahora te pueden fumigar hasta en los pies, si pones un pie fuera de casa”, afirma.
La creciente contaminación por agroquímicos en la Tierra Indígena Wawi, del pueblo Khisêtjê, y el dilema entre quedarse en el territorio, arriesgando la salud de la comunidad, y abandonar la aldea ancestral son retratados en la película Sukande Kasáká: Tierra enferma, del comunicador y fotógrafo Indígena Kamikia Kisedje y del documentalista Fred Rahal. La producción obtuvo el premio de mejor cortometraje brasileño en la 30ª edición del festival É Tudo Verdade, en abril de 2025.
Natural de São Paulo, Pignati se mudó a Mato Grosso en 1984. Ganó relevancia nacional con la divulgación de un estudio sobre la presencia de agroquímicos en la leche materna realizado por una de sus estudiantes de posgrado. Desde entonces, es testigo de la drástica transformación socioeconómica y ambiental del estado y de las consecuencias del uso intensivo de agroquímicos en la salud de la población. “El promedio en Brasil es de cuatro malformaciones por cada mil nacidos vivos. En Mato Grosso el promedio asciende a 14 y en estas regiones que concentran el 80% de la producción de commodities agrícolas, llega a 30, incluso a 37, por mil”.

Con datos, persistencia y compromiso ético, el investigador Wanderlei Pignati se convirtió en un referente en estudios sobre los impactos de los agroquímicos. Foto: Rodrigo Gavini/SUMAÚMA
Pignati, de 73 años, licenciado en medicina en la Universidad de Brasilia, tiene una maestría en salud y ambiente de la Universidad Federal de Mato Grosso y un doctorado en salud pública por la Fundación Oswaldo Cruz. También es uno de los organizadores del libro Desastres Sócio-sanitário-ambientais do Agronegócio e Resistências Agroecológicas no Brasil, recientemente traducido al inglés. Presentamos a continuación los principales fragmentos de la entrevista.
SUMAÚMA: ¿Cuándo y cómo nació su interés por la relación entre el uso de agroquímicos y su impacto sobre la salud humana?
WANDERLEI PIGNATI: Llegué a Mato Grosso en 1984, como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Mato Grosso. Era coordinador del internado rural del 6º año y llevaba a los estudiantes a ciudades como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum y Feliz Natal. Me quedaba con los estudiantes una semana, a veces quince días. En el camino nos preguntábamos: ¿dónde está la Selva que había aquí? Siempre había un humo tremendo. Pero todavía había mucha vegetación. Empezamos a constatar la destrucción que causan los cultivos de soja y maíz, los pastizales y el uso intensivo de agroquímicos. Los estudiantes comenzaron a tratar pacientes intoxicados y, en la década de 1990, emprendí la tarea de profundizar sobre este tema.
La investigación sobre la presencia de agroquímicos en la leche materna de madres residentes en Lucas do Rio Verde, realizada por la investigadora Danielly Palma, bajo su dirección, tuvo una amplia repercusión cuando se publicó en 2011. ¿Se está actualizando desde entonces?
Estamos haciendo esta investigación de nuevo, en convenio con una universidad de Italia. Esta vez investigamos agroquímicos, metales pesados, principalmente mercurio, debido a la situación crítica generada por la minería, y microplásticos. En 2018, desarrollamos un proyecto grande, en alianza con la Universidad Federal de São Paulo, para realizar diversas investigaciones con los pueblos Indígenas del Xingú. Pudimos estudiar el agua y los animales de la zona y también teníamos un proyecto para analizar la leche materna de las mujeres Indígenas. Cuando llegó el momento de recolectar la leche materna, ya estábamos en el gobierno de Bolsonaro y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas no lo autorizó. Este proyecto quedó pendiente, pero lo reanudaremos.
¿Cómo reaccionó el gobierno a los resultados de la investigación? ¿Hubo alguna respuesta concreta?
Nos cuestionaron mucho a nivel local y cuando intentamos hacer el estudio en otros municipios no pudimos hacerlo porque hacía falta la autorización de las alcaldías. Esta repercusión provocó enfrentamientos con el agronegocio y las industrias de agroquímicos, que pasaron a pedir todos los datos de la investigación, cuestionando la metodología, exigiendo incluso los gráficos y los nombres de los participantes para rehacer la investigación. Mandaron pedidos al rectorado de la universidad. Pero la ciencia no funciona así. Publicamos el método precisamente para que se pudiera perfeccionar. Que lo hicieran y lo publicaran, se sorprenderían de la cantidad de agroquímicos que hay en la leche materna. Incluso el ministro de Salud de aquel momento me llamó y me dijo que estaba interfiriendo en la campaña de lactancia materna. Fui a verlo, lo discutimos e hice un pacto de moderar un poco. A cambio, le pedí una evaluación de todos los bancos de leche de Brasil, realizada por Fiocruz. ¿Dónde está el estudio? Ya se lo he pedido. Y lo desafié: iba a ser peor que nuestro estudio, que analizó solo 12 agroquímicos. Hoy, con el análisis multiresiduo, se pueden detectar hasta 200 tipos de agroquímicos en una sola muestra.

Fumigación de agroquímicos en una plantación en Chapada dos Parecis, tierra ancestral de los Paresí y cuna de los ríos de las cuencas Amazónica y Platina. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress
Usted desarrolla muchas investigaciones, como la línea que mantiene desde 2016 sobre la relación entre el consumo de agroquímicos y el perfil epidemiológico del cáncer en Mato Grosso. ¿Cuáles son los principales hallazgos hasta el momento?
En las cuatro regiones que concentran el 80% de la soja, el maíz, el algodón y el ganado de Mato Grosso —Sinop, Rondonópolis, Sapezal y Água Boa—, es justamente donde la incidencia de enfermedades es mucho mayor. Puedo dar un indicador sencillo: el número de malformaciones congénitas, según datos del Sistema de Información sobre Nacidos Vivos, del Ministerio de Salud. El promedio en Brasil es de cuatro malformaciones por cada mil nacidos vivos. En Mato Grosso asciende a 14 y en las regiones que mencioné llega a 30, en algunos casos, incluso, a 37 por mil. Tenemos la misma proporción para el aborto y el cáncer que llamamos infantojuvenil hasta los 19 años. La incidencia de accidentes de trabajo, una de las más altas de Brasil, muestra que las condiciones laborales en estas regiones también son muy precarias. Es un estado rico, pero pobre, porque hay muchas enfermedades.
El 19 de marzo diputados de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso aprobaron, con carácter de urgencia, el proyecto de ley que la sociedad civil y los movimientos sociales están llamando “PL del Veneno sin Límites”. ¿Qué cambia, en la práctica, el Proyecto de Ley 1833/2023 en relación con la legislación anterior?
La Ley de Agroquímicos de Mato Grosso es de 2006. En 2009 se reglamentó una distancia mínima de 300 metros para las fumigaciones con relación a la cría de animales, residencias, fuentes de agua y áreas de preservación ambiental. En 2013, el gobernador Silval Barbosa, presionado por la agroindustria, anuló este decreto y creó otro, con una distancia reducida de 300 a 90 metros, aumentando los riesgos. El Ministerio Público acudió a los tribunales y el tema está en juicio. Incluso hoy en día, si lo discutimos, lo que vale legalmente son los 90 metros. El juicio para volver a los 300 metros todavía no ha concluido.
El proyecto de ley aprobado, el PL 1833/2023, del diputado Gilberto Cattani, propone la liberación sin restricciones de la fumigación terrestre de agroquímicos. Está liberada la aplicación para propiedades pequeñas, independientemente de la distancia mínima de áreas protegidas; para propiedades de tamaño mediano la distancia mínima es de 25 metros; para grandes propiedades una distancia de 90 metros de pueblos, ciudades, barrios, fuentes de captación de agua, viviendas aisladas, grupos de animales y manantiales. Es decir, están legalizando la contaminación y las enfermedades en la población. Ni siquiera habrá que fiscalizar las pequeñas propiedades, ya que todo estará permitido en cuanto a fumigaciones terrestres. Se libera la fumigación al lado de las casas y los arroyos. Por eso lo llamamos “el Proyecto de Ley del Veneno sin Límites”. No hace falta poner un pie afuera porque el viento lo lleva al interior de las casas, las granjas, los criaderos. Esta fue la ley aprobada.
¿En su opinión, cuáles serán los impactos de esta ley sobre el medio ambiente, la población e incluso el sector agropecuario?
Los impactos, que ya son graves, tienden a aumentar. Hace algunos años realizamos un censo en municipios de la región de Sapezal, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio y Diamantino. Fuimos de casa en casa preguntando por las enfermedades de las personas: en residencias ubicadas hasta 90 metros, de 90 a 300 metros y a más de 300 metros de los cultivos. Hasta los 90 metros, la incidencia y el riesgo de las enfermedades relatadas por las familias (intoxicación aguda, cáncer infantojuvenil, aborto, diabetes) era de tres veces más. Hubo municipios donde era de seis veces más. Esto está publicado, pero la gente no lo cree. Si el gobernador Mauro Mendes firma este proyecto de ley, será un acto de extrema irresponsabilidad. En ningún lugar del mundo se adopta una distancia mínima de cero para la aplicación de agroquímicos. Esto permitiría fumigar hasta en el borde de las casas. Es absurdo.

Mauro Mendes, en un evento internacional para traer inversiones a Brasil, y el diputado Gilberto Cattani al lado de Jair Bolsonaro. Foto: Vanessa Carvalho/AFP y reproducción/Instagram
¿Cómo está reaccionando la sociedad civil del estado de Mato Grosso a la aprobación del proyecto de ley?
El Ministerio Público ya se ha pronunciado. Hay una fuerte presión en el Consejo de Salud del estado y también llevamos esta cuestión al Consejo Nacional de Salud. Se informó a diversas ONG internacionales y varias organizaciones de Mato Grosso, así como consejos profesionales, enviaron comunicados. Las universidades, no solo la nuestra, sino también la Universidad Estadual de Mato Grosso, empezaron a debatir esta propuesta inaceptable. Estamos movilizados y presionando al gobernador para que no sancione esta ley.
Usted definió la deforestación química (el uso de sustancias químicas para eliminar la vegetación nativa) de más de 80.000 hectáreas en el Pantanal como uno de los mayores desastres provocados en Brasil en los últimos diez años y denunció que están destruyendo otras áreas. ¿Cuáles son estas áreas y quiénes las están destruyendo?
Esta deforestación química en el Pantanal ya afecta entre el 30% y el 35% del bioma. Un mismo hacendado había deforestado 50.000 hectáreas y mantenía allí cerca de 60.000 cabezas de ganado. Pero eso no sucede solo en el Pantanal. Están devastando fuertemente el bioma del Cerrado, especialmente en la región conocida como Matopiba (que abarca los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía). Hay diversas tierras Indígenas cercadas de plantaciones de soja, maíz y algodón. En el caso del Parque Indígena del Xingú, todos los manantiales [de la cuenca del Xingú], sin excepción, están en áreas de monocultivos con uso intensivo de agroquímicos o en pastizales que también reciben estas sustancias. Además, se le están arrendando miles de hectáreas dentro de Tierras Indígenas a la agroindustria, como en Campo Novo do Parecis. En algunos casos, se alienta a los mismos Indígenas a plantar soja transgénica con máquinas y tecnologías modernas. Este proceso se inició con el apoyo del exgobernador Blairo Maggi, quien incluso llegó a construir una carretera que atraviesa la Tierra Indígena Utiariti, de los Paresí. Desafortunadamente, es una situación que se está extendiendo ampliamente.
¿Tenemos alternativas a este actual modelo de producción?
Se puede producir soja, maíz y criar ganado de forma agroecológica. Visité una hacienda en Sertãozinho, en el interior de São Paulo, propiedad de Native. Allí cultivaban 17.000 hectáreas de caña de azúcar sin usar agroquímicos ni fertilizantes químicos desde hacía 20 años, con más productividad por hectárea, alcanzando las 100 toneladas, frente a las 60 o 70 de quienes usan agroquímicos. Existe el Programa Nacional de Reducción de Agroquímicos, que tiene el objetivo de reducir el uso de agroquímicos, pero que no se está implementando. Había un decreto todavía más antiguo (de la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, de 2012), que ahora está incorporado a un programa coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario. El problema es que el Ministerio de Agricultura no quiere participar. El ministro de Agricultura, que fue elegido senador por Mato Grosso, es bastante resistente a la implementación de políticas de producción orgánica y a la reducción del uso de agroquímicos. El agronegocio y las industrias de agroquímicos tampoco quieren que esto suceda. Hoy en día, las industrias más grandes del mundo son las químicas, que fabrican remedios y producen venenos y fertilizantes. Y todo este poder se refleja en el Congreso. La bancada más grande es la de la agroindustria, que impide los avances. El gobierno de Lula, para mantener la gobernabilidad, tiene que negociar con estos grupos que promueven la destrucción de la vida humana, animal y vegetal, además de la contaminación de las aguas.
¿En qué punto está la implementación del Plan de Agroecología y Producción Orgánica de Mato Grosso?
En el estado de Mato Grosso, tenemos la Ley de Agroecología y Producción Orgánica. Pregunta: ¿el gobierno está invirtiendo en la producción agroecológica? Una parte significativa de la soja que se planta aquí es transgénica. Y, el año pasado, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) aprobó la soja resistente a una combinación de cuatro agroquímicos: 2,4-D, dicamba, mesotriona y glufosinato de amonio [un conjunto de herbicidas altamente tóxicos para la salud humana, con riesgos de provocar trastornos endocrinos, enfermedades neurológicas y reproductivas y potencial cancerígeno, el último abolido en Europa]. ¿Adónde va a parar todo esto? También tenemos la importación de trigo transgénico de Argentina, que es el único país que está exportando trigo resistente al glufosinato, un derivado del glifosato. La CTNBio autorizó su siembra también en Brasil. Solo en Argentina, ahora en Brasil y en Paraguay. El resto del mundo no quiso saber nada de este trigo resistente al glufosinato de amonio [un herbicida asociado a riesgos para la salud humana, como toxicidad neurológica, problemas respiratorios y efectos reproductivos]. En fin, la situación es tremenda. La agroindustria es insaciable.
¿Cómo logra sostener su actuación crítica en medio de un escenario tan adverso?
Seguimos adelante porque contamos con una red de investigación nacional e internacional que nos respalda. Pero tiene que haber movilización popular, sindical y social para que podamos tener una vigilancia en salud en el país. Porque al otro lado —el agro, la industria de alimentos—, si tiene que vender productos contaminados y si tiene que contaminar el agua, la lluvia, el aire, la leche… no le importa.

Producción agroecológica en Paranaíta, Mato Grosso, donde se considera a la cooperativa de agricultores un modelo social inovador. Foto: Hubner Lima
Reportaje y texto: Cristiane Fontes
Edición: Fernanda da Escóssia
Edición de arte: Cacao Sousa
Edición de fotografía: : Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo
Traducción al inglés: Sarah J. Johnson
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum