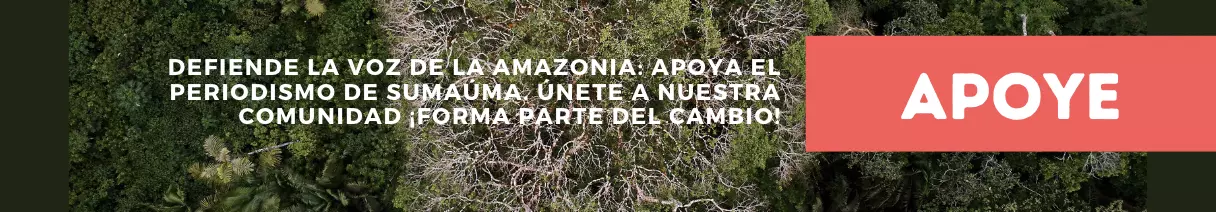Para Claudi y Andrés, compañeros de ruta
Esto no es un río: es un árbol hecho de agua.
Míralo desde las alturas: el tronco es el Amazonas
y sus ramas son cientos de ríos tributarios y miles de riachuelos
algunos tan pequeños que incluso carecen de nombre.
Científicos afirman que es el más largo del mundo
el más caudaloso del mundo
el que tiene más agua dulce en el mundo
más poderoso que el Nilo y el Ganges
más que el Misisipi y que todos los ríos de China
y que todos los ríos de Europa
ese río de ríos
ese río superlativo
que a través de sus tributarios
atraviesa ocho países
y una región de ultramar
empieza a casi cinco mil metros de altitud
en la Cordillera de los Andes
siendo solo un arroyo:
un tajo de humedad sobre la montaña.
(Adéntrate en la corriente.
Desciende con ella.
Serán casi siete mil kilómetros, nada más.
Más que la distancia entre Nueva York y París
siempre navegando hacia el Este.)
Ahora el río son tres amigos en una camioneta
dejando atrás la plaza mayor de Quito
con un chofer llamado Darwin (sin el Charles, por supuesto)
y Maria Bethânia sonando en los parlantes
luego de ver una placa dorada que dice:
«Bien se podría gloriar Babilonia de sus muros,
Nínive de su grandeza,
Atenas de sus letras,
Constantinopla de su imperio,
[mas] Quito las vence
por llave de la cristiandad y por conquistadora
del mundo, pues a esta ciudad pertenece
el descubrimiento del Gran Río de las Amazonas».
El río es cuestionarse la palabra «descubrimiento».
El río es cuestionarse la palabra «conquista».
Es preguntarse cuánto ha cambiado la Amazonía
con sus más de cuarenta millones de habitantes
con sus cuatrocientas veinte naciones Indígenas
cuánto ha cambiado su gente, su ciencia, su arte, su política
a lo largo de estos cinco siglos, cuánto (me pregunto)
tenemos que ver en todo esto.

Yanda Montahuano es un cineasta Indígena del pueblo Sapara, una de las 11 nacionalidades que habitan la Amazonía de Ecuador
Así que llegamos a Puyo
y los tres compañeros
un catalán (el curador)
un colombiano (el fotógrafo)
un peruano (el cronista)
pasan una noche bajo la cabaña sagrada
de Yanda y Sani Montahuano
tuestan hojas de tabaco, chupan ambil
beben ayahuasca, la Soga de la Muerte
en la selva de los Sápara.
El río es la visión de Jaguares iridiscentes
Serpientes fractales
un océano de manos
voces que te llaman a descender
y descender
al fondo de un abismo de tinieblas
pero buscarás siempre la luz
y tu compañero dirá que no ha visto nada
y solo dormirás en tu hamaca
y te permitirás llorar
y tendrás un sueño parecido
a un recuerdo muy antiguo
como los versos de un poeta ciego
que ahora recuerdas
no sabes muy bien por qué:
«El mundo es unas cuantas
tiernas imprecisiones.
El río, el primer río.
El hombre, el primer hombre».
Para la mayoría de culturas amazónicas
el río no es un ser masculino, sino femenino.
Algunos le dicen Yakumama: Madre del Agua.
«El río es una mujer», nos dirá una cacique Kichwa
(porque en la selva todo nace en el agua y muere en ella)
El río no es un torrente líquido derramado en el Atlántico.
El río, este río, es sobre todo una persona.
Mira, esta es la selva del Coca.
Se llama también Francisco de Orellana
como ese capitán tuerto, pariente de Pizarro
que naufragó su bergantín, extraviado
junto a doscientos soldados
buscando El país de la Canela.
Cinco siglos han pasado desde entonces.
Ahora aquí hay tiendas comerciales
y chimeneas petroleras escupiendo fuego
y derrames en Lago Agrio, una tubería
rota de Petroecuador junto a la carretera
salpicando la piel de los vecinos
las naranjas y las gallinas de doña Elvia
que no sabe si huir o quedarse
si quedarse o huir (¿a dónde?)
por miedo a esa sustancia viscosa y prehistórica
que mueve nuestras máquinas
y sustenta nuestras ciudades.
El río es surcar en bote
la primera frontera
pasar Nuevo Rocafuerte
hacia el puesto militar de Cabo Pantoja
es atravesar una pequeña nube pesada
y es la lluvia sorprendiéndonos de pronto
doce minutos de gotas gruesas y veloces
un cielo gris, muy gris
hasta que vuelves al azul, al verde de siempre
al sol sobre tu cara.
Entonces te darás cuenta
(también) que en esta selva de agua
las fronteras no son más
que líneas imaginarias.
El río es una aldea llamada Tempestad
y luego otra llamada Santa Clotilde
es dormir allí en una hamaca sin mosquitero
y dormir en un hospedaje llamado Princesa
sin luz eléctrica ni agua en los baños
sobre un colchón lleno de ácaros
y luego salir a Mazán y luego a Iquitos
en el bote a motor de una gringa millonaria
que nos lleva hasta la capital de la selva peruana
con un puerto contaminado de botellas de plástico
y basura, saturado de voces de los locales animándote
a viajar en sus mototaxis por unas monedas.
El río también es todo eso.

Yucas Bravas es un colectivo de jóvenes comunicadoras y artistas que trabajan por los derechos de las mujeres amazónicas en Iquitos, Perú
Mira, ya llegamos al barrio de Belén
la Venecia peruana
sus cabañas levantadas sobre la corriente
el mercado lleno de griterío
el olor dulzón de las frutas
es el rostro de mi abuela
la imagen de Mamita Lilí asomándose
en las señoras que asan plátanos maduros
sobre carbones al rojo vivo
en los mototaxistas que devoran sobre largas mesas
juanes, tacachos, estofados de Tortuga
en las muchachas que venden plantas medicinales,
néctares afrodisiacos, macerados de raíces
en los obreros que toman cerveza y escuchan
tecnocumbia desde una radio latosa
en los chicos que trozan a machetazos Doncellas,
Paiches y otros peces de formas increíbles
en todos ellos asoman algunos de sus rasgos y de los míos
(los ojos achinados, el pelo lacio negrísimo, la piel cobriza)
Todos ellos son también el río.
El río es un tatarabuelo cauchero
un bisabuelo cazador de caimanes
es Vistoso, la comunidad de Mamita Lilí
inundada por la fuerza de las lluvias
es el padre de su padre (blanco, de ojos claros)
gritándole a su mujer
una partera Kukama Kukamiria
que prepara los alimentos en la cocina:
eres india, has malogrado mi raza.
Pero el río jamás detiene su avance
y se agita y se esfuerza
y hierve y rebufa
y brilla y fluye
y descarga y despeja
y chorrea y humea
y se hincha y corre
el río va corriendo hacia el Este
y por fin llegamos a Pebas en el ferry.
Ahí está el mercadillo, las Carachamas
cuando se escuchan las guitarras
estridentes de la secta israelita,
con sus túnicas bíblicas y barbas largas.
Y el que viene ahí es Santiago Yahuarcani
en su casa nos enseñará sus pinturas
las que pronto llevará a la Bienal de Venecia
y arrancará la corteza a la Yanchama
sus lienzos son la piel vegetal de un árbol
su obra, la visión de un brujo-Jaguar
que lucha a muerte contra un dios-Cumala:
es la memoria del pueblo Huitoto
hijos de Mo Buinaima
del clan de la Garza Blanca, dice don Santiago
y el recuerdo de sus antepasados
en La Chorrera y la Casa Arana
exterminados por el negocio del Cauchuc
«el árbol que llora».
Fueron centenares las civilizaciones Indígenas
antes de la llegada de los europeos
y la voracidad de sus industrias a esta selva
hasta que un día
los Itucal fueron exterminados
los Mochobo fueron exterminados
los Hibito fueron exterminados
los Konibo fueron exterminados
los Abishira fueron exterminados
los Peba fueron exterminados
los Yurimagua fueron exterminados
los Omagua fueron exterminados
los Ikito fueron exterminados
y los Masame exterminados también.
El río es la memoria de sus formas de ver
y estar en el mundo, el sonido de sus lenguas
que jamás escucharemos.
El río son las bonanzas del caucho, el petróleo
el oro, la madera, las pieles animales
la coca, los bonos de carbono, las hidroeléctricas
bonanzas que en realidad fueron y son ciclos destructivos
(no es exagerado: las páginas de la Historia lo cuentan)
aunque eso a muy pocos les importe:
nos entristece más Notre Dame en llamas
que un pueblo arrasado
o un río muerto con venenos químicos.

Una familia Indígena llega al puerto de Leticia, en la Triple Frontera, para vender pescado, abastecerse de alimentos y luego volver a su comunidad
Ahora el río cruza la Triple Frontera
atrás queda Caballococha, el puerto controlado por mafias cocaleras
atrás queda Puerto Nariño, las maratones de baile, los Manatíes
y aquí viene la ciudad de Leticia asomándose:
el río también es el recuerdo de una guerra absurda
Perú y Colombia enfrentados por ese pedazo de selva.
¿Quién ganó, quién perdió? ¿Acaso importa?
El mayor William Yukuna solo quiere terminar su maloca
ahora trepa a un enorme palo de madera para lograrlo:
ya amarró los cuatro pilares centrales con sogas de Bejuco
símbolos de los cuatro dioses que sostendrán su casa:
Dios de la Curación
Dios de la Abundancia
Dios de la Canción
Dios de la Protección
El río también es la maloca, diría Yukuna
«un espacio para dialogar, para unir pensamientos
Indígenas y no Indígenas
que nos ayuden a sanar el mundo que sufre ahorita».
Mira el mapa de nuevo, ubica los puntos:
el río sigue su curso, imparable.
Ahora entramos a Brasil
(Recuerda: las fronteras aquí son líneas
imaginarias sobre el agua)
Y pasamos a Tabatinga, a tomar el FB E. Araujo
durante cuatro días y cuatro noches.
Es un barco rumbo a Manaos.
El río cambiará de nombre: ahora se llama Solimões
(por el nombre de los pueblos que originalmente habitaban sus orillas)
y es el vaivén de las hamacas de colores
puestas sobre la cubierta del barco
como una red de redes
cuerpos reposando, comiendo
mirando sus teléfonos, haciendo nada.
El río también son los personajes que vas encontrando:
es Katlin, vasca jovencita que recorre Sudamérica
en bicicleta
es Omar, abuelo argentino y exbuzo jubilado
es José, israelita barbudo, mensajero de Jehová
es el polizonte venezolano cuyo nombre no recuerdo
es Paul, etnobotánico neoyorkino que jura tener
sangre Yanomami
Somos las historias (ciertas o inventadas)
que (nos) contamos de nosotros mismos.
Todo eso es el río también.
Hace rato pasamos Tefé, y la amenaza de sus garimpeiros.
São Paulo de Olivença, y el muelle con electrodomésticos.
Manaos ahora nos recibe.
Atrás dejamos el barco y los almuerzos de feijoada
las latas de Coca-Cola y el café ultrazucarado
para adentrarnos en un bosque de cemento con dos millones
de personas, en sus mercados, esos templos
del gran Pirarucú, de dos metros de largo
uno de los peces de río más grandes del planeta.
Y es de noche cuando vamos a la ópera
la función anuncia la Misa de Réquiem de Verdi:
un centenar de músicos hace retumbar el Teatro Amazonas
el director de orquesta agita su batuta extasiado.
Imagino los conciertos que aquí se daban
hace más de un siglo, durante la Fiebre del Caucho:
los barones vestidos de traje en sus palcos dorados
los Indígenas en la selva cociendo esferas de látex para ellos.
Así se levantó la París dos Trópicos.
Pero Manaos también debe quedar atrás.
El río es imparable.
Es hora de subir a otro barco.
Mira eso: son las aguas del Río Negro y el Solimões.
El encuentro de ambos torrentes, visto desde el ojo del dron
parecen nubes suspendidas en el agua oscura
dos Naturalezas que conviven varios kilómetros hacia adelante
sin mezclarse nunca.

Encuentro de los ríos Negro (de aguas oscuras) y Solimões (de aguas turbias) en Manaos, Brasil
El río ahora toca Santarém y sus atardeceres fotogénicos.
El río toca el «caribe amazónico» de Alter do Chão.
Y más allá, otro río toca Altamira
donde vemos el efecto de las hidroeléctricas
la destrucción causada por Belo Monte, una represa
que ha desplazado a cientos de ribeirinhos.
Sus tierras ahora son miles de hectáreas inundadas por el Xingú,
un bosque sumergido hasta la copa de los árboles, ahora muertos.
De allí sacaron a doña Rosa y a su marido
para instalarlos en una especie de gueto en la ciudad
en casas de concreto, todas igualitas, todas parecidas
a galpones, todas con un jardincito ridículo
y un parque de juegos de plástico para los niños.
La represa le quitó al agua todo movimiento
ha matado a los peces, dice doña Rosa
que huyó de la ciudad y volvió a lo que quedó de su tierra
junto a la Sumaúma y los Ipés amarillos que plantó su marido
fallecido de un cáncer de pulmón, dice
aunque, en realidad, se murió de desgosto.
De pura tristeza.
Doña Rosa es el río también.
El gran río que corre libre siempre hacia el Este.
Y mira, desde la cubierta del barco ya no se ven las orillas
ni de un lado ni del otro: el Amazonas aquí es el Río-Mar.
Delante nuestro está la Isla de Marajó, más grande que Suiza
y la bordeamos girando hacia el sur, a través de ríos angostos
hasta que finalmente
después de atravesar más de seis mil kilómetros
después de recoger agua de mil afluentes
después de sesenta días habitando sus aguas
el Amazonas alcanza su desembocadura
de trescientos veinte kilómetros de ancho
para derramarse en el Atlántico.
Lo que empezó como un arroyo
como un tajo de humedad en la montaña
ahora es un torrente que viaja a más de trece nudos
mientras
rueda y aplaude
y riza y retoza
y gira y golpea
y destella y palmea
y salta y choca
y salpica y se estrella
y libera unos doscientos quince millones de litros
cada segundo
(sesenta veces más agua que la que vierte el Nilo)
el río chocando contra el océano
(es la pororoca, el «gran estruendo»)
aguas dulces que se internan
en el Atlántico hasta tal distancia que
en el año 1500, un tal Pinzón, capitán español
excompañero de Colón en sus travesías
«descubrió» el río cuando navegaba a varias millas
de la costa brasileña.
Lo llamó Mar Dulce.

Cientos de pasajeros, entre gente local y turistas, viajan en barco por el Amazonas rumbo a Manaos. El pago del viaje incluye la comida y el derecho a instalar su hamaca para dormir
Cumplirás treinta y siete años
cuando el viaje haya terminado
cuando toques por fin la costa de Belém do Pará
con su arquitectura portuguesa
y sus barrios negros, los quilombos
(porque la Amazonía también es negra
y no es una sola, sino muchas Amazonías a la vez)
y pasarás la última noche en la Feira do Açaí
con hombres de espaldas sudorosas
desembarcando, empacando en sacos
montones de ese fruto morado
mientras mujeres de vestidos floreados
bailan carimbó al son de los tambores y las guitarras
cerca de la medianoche.
El río son tres amigos tomando una cerveza.
El río es preguntar
a más de trescientas personas a lo largo de esta travesía:
si pudieras viajar en el tiempo
cincuenta, cien, ciento cincuenta años
hacia el futuro
¿cómo imaginas este río
y todo lo que habita en él?
El río, ahora lo sé, es la voz de Vanda Witoto
profesora y lideresa Indígena de Brasil
martillando mi cabeza:
«Para mí es imposible
pensar en el futuro de la Amazonía
si no se puede volver al origen».
Quizá de eso se trate, al fin y al cabo.
Porque todo nace en el agua
y muere en ella.
Como este río agotado de palabras.
Este trabajo fue producido para el proyecto “Amazonia es Aquí” por la Fundación VIST, en el marco de la exposición “Amazonias, el Futuro Ancestral” del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2024 (CCCB).
Fotos: Andrés Cardona/Vist Projects
Edición de fotografía: Lela Beltrão y Soll
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al portugués:Monique D’Orazio
Traducción al inglés: Charlotte Coombe
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum